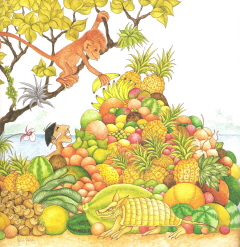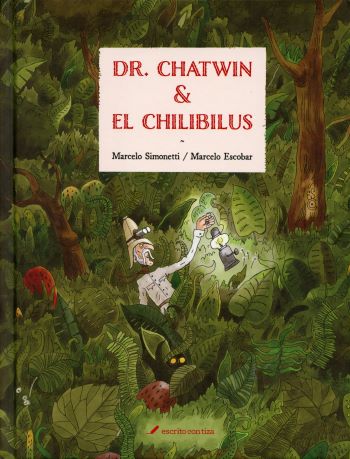Noticias

Programación para adultos: conferencia Las hermanas Ocampo por Ana Schein
El sábado 6 de julio a las 8.30 p.m., la escritora Ana Schein dará dará una charla dedicada a la vida y la obra de las autoras argentinas Victoria y Silvina Ocampo. Este evento es presentado por la Fundación Cuatrogatos en colaboración con Artefactus Cultural Project y Trazos Culturales.
-
Bienvenida la sombra: Ramón Fernández Larrea lee sus poemas
La Fundación Cuatrogatos, en colaboración con el Centro Cultural Artefactus y Ediciones Furtivas, presenta este viernes 10 de mayo una lectura literaria con Ramón Fernández Larrea, uno de los más destacados poetas cubanos contemporáneos.
-
Palabra Viva Weekend 2024
El día 6 de abril de 2024, la Fundación Cuatrogatos realizará por séptima vez su evento anual de primavera Palabra Viva Weekend, en esta oportunidad en colaboración con Imago x las Artes y el Centro Cultural Artefactus.
-
Libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2024
Por onceno año consecutivo destacamos un conjunto de libros de creadores iberoamericanos que sobresalen por su calidad artística, con la voluntad de que sean conocidos por el mayor número de lectores. En esta oportunidad, la imagen que identifica el premio fue creada por el artista colombiano Dipacho.
Lo más reciente
-

Artículos
Leer y escribir en lenguas, entre la realidad y la ficción
Texto leído por Irene Vasco en la Reunión Anual de Miembros de IBBY Canadá en abril de 2024.
Irene Vasco -

Artículos
Escribir para niños: claves y pretextos
"La infancia es consustancial a la poesía, lo es como lo es la mirada inicial y consciente del mundo, de las cosas: esencialmente metafórica".
Liset Lantigua