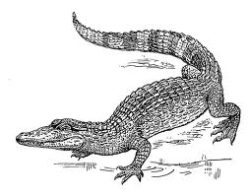
Último paradero
Anna Lavatelli
Ya sabía que terminaría mal. Por otro lado estaba escrito en mi destino desde el principio. El último en llegar “adonde sea” siempre está en medio de algún problema o es culpable de algo. Y yo era culpable de haber entrado en esa clase inmediatamente después de Navidad, cuando el año escolar había comenzado hacía tres meses, y de haber llamado la atención de las chicas, otro error imperdonable.
Si había llegado con atraso y de tan lejos, de todos modos, no fue por mi culpa. Y tampoco es mi culpa si soy un muchacho que por estos lares gusta a primera vista. Tal vez por ser tan diferente del resto.
Acababa de desembarcar en el aeropuerto de Malpensa, junto con mi madre y mis hermanitas más pequeñas. Mi padre vivía aquí hacía un tiempo, en esta Milán adusta, e incluso se había adaptado, pero este es otro asunto que ahora no tengo ganas de contar. Cuando no sabes si mañana aún estarás vivo, son las prioridades las que cuentan.
Fui arrojado en una ciudad envuelta en la neblina, oscura, triste, dura, que no es un buen comienzo. Me costó un poco hablar el idioma, a los dieciséis años no es como a los seis o siete, que se aprende inmediatamente, pero entender el clima hostil fue fácil desde el primer momento, y no me refiero solamente al frío. Me bastaba leer los gestos y las miradas a mi alrededor, en mi clase. Digo de los chicos, porque con las chicas todo iba muy bien. Y pensar que yo ni siquiera sabía que era tan especial para las mujeres. En Lima era solo uno de tantos, no me flirteaba ninguna.
Conclusión: desde Navidad hasta junio, que es cuando aquí comienzan las vacaciones, había tenido tres enamoradas diferentes, una más bonita que la otra, y había muchas otras que hacían cola y me mandaban SMS. Si esas historias duraban poco era porque mis compañeros de clase se entrometían haciendo que las chicas me dejaran. Que llegara uno de fuera a arruinarles la plaza era una cosa que no podían tolerar. Y yo lo pagaba todos los días. He seguido pagándolo por largo tiempo. Lo pagaré probablemente toda la vida. Si sobrevivo, por supuesto. Veremos qué cosa hacen los doctores que se están tomando un enorme trabajo en torno a mi pobre cuerpo maltrecho.
Para volver al tema: otro en mi lugar se habría rendido en esa clase del diablo. Pero yo no. Apretar los dientes y tirar para adelante es mi especialidad. Incluso cuando me llamaban “Cóndor”, a causa de mi nariz aguileña. Pero eso es lo de menos. Cuando hubo la “Porcina”, que aquí han llamado “Suina”, todos se alejaban de mí por temor a enfermarse (incluso las chicas). Obviamente para ellos México, donde se decía había iniciado el contagio, estaba a dos pasos del Perú, o quizás era la misma cosa. Como confundir las tortillas con la causa y los mariachis con los bailarines de marinera.
Era para reírse. Tú crees que en el extranjero todos son más inteligentes y en cambio te toca descubrir que allí también hay burros de primera categoría. Por ejemplo, ignoran la geografía y confunden Venezuela con Colombia, Bolivia con Ecuador ... Confunden también Bogotá con La Paz, no tienen la menor idea de dónde está Caracas. Creen que Lima se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que en Machu Picchu están las pirámides mayas. Hacen un gran sancochado de toda Sudamérica y después pretenden que tú sepas todo de ellos.
“Déjalos hablar, Alejandro me repetía mi padre”. No te resistas demasiado. Y acepta algunas bromas. Es más, haz la prueba y bromea tú también. Como si estuvieras en tu casa. No me digas que en Lima no lo hacías así.
Lo hacía así, pero era diferente. Conocía las reglas del juego y jugaba con las mismas armas. Aquí era más complicado, el camino era todo de subida. Y quizás la culpa era mía porque estaba demasiado a la defensiva, como decía mi papá. Y también por la dificultad de hablar la lengua italiana, que aún no dominaba como hubiera querido.
Comencé el año escolar siguiente con mejores intenciones. Armado de tolerancia, digamos. También porque sentía necesidad de amigos, no solo de chicas. Creo que los hombres pueden entenderme perfectamente. Y las mujeres también, ya que entre la mejor amiga y el tipo de turno, a menudo escogen a la primera.
Ablandarme un poco y aceptar que Cóndor se convirtiera en mi nombre al pisar la puerta del colegio, hizo que cambiaran las cosas. Al poco tiempo casi me gustaba. Pero de vez en cuando las tensiones existían aún. Y sobre todo en el grupo que me había aceptado -me daba muy buena cuenta de eso- siempre se ponía a prueba mi buena fe. Solamente la mía. Como si siempre tuviera que mostrar a todos un pasaporte de confiabilidad.
Había escogido un grupo equivocado, evidentemente. O mejor, había caído dentro de un grupo equivocado. Para hablar claro, no había tenido opciones para elegir y había tomado lo que me ofrecía el mercado. Unos tarados, mis compañeros, lo pienso ahora que tengo tanto tiempo para pensar. Aquí en esta cama blanca y fría, con tubos y tubitos que me coronan la cabeza como si fuera el Señor de los Milagros. Pero, qué le vamos hacer: los seres humanos son animales gregarios, y yo no era la excepción. Es así que te metes en situaciones en los límites de la realidad, como quizás ustedes ya han intuido.
Una noche que estábamos en una cervecería y ya habíamos bebido bastante, Luca aparece diciendo:
-Un cocodrilo circula por la ciudad. No es mentira. Lo han visto por i Navigli. Una bestia enorme de más de 1.200 kilos, de 15 metros de largo: un monstruo. Tengan cuidado cuando vayan al retrete.
-No existen cocodrilos tan grandes.
-Sí, Cóndor, existen. Donde terminan los desagües o cualquier otro lugar en que hay agua. No solo ellos, también las ratas: las hay por allí más grandes que un gato. Debe ser por las porquerías que se botan por todas partes, residuos industriales, etcétera. De todos modos existen pruebas, los relatos de los que llevan sus perros al parque del Ticinello, por la calle Dudovich. El cocodrilo se ha tragado una buena cantidad de ellos. Y corren las voces de que se ha devorado a un pordiosero que vivía allí. Quedaron sus zapatos y su bastón, sobre la banca donde dormía, y muchas salpicaduras de sangre por todas partes.
Martino, que es el más tranquilo del grupo y no habla casi nunca, nos hace señas para que nos acerquemos más.
-Había escuchado algo yo también. En casa, lo contó mi papá que lo ha sabido por un amigo suyo que es enfermero -susurra-. Dos obreros que trabajaban de noche, en las reparaciones de la estación del metro de Abbiategrasso, han terminado en el hospital Fatebenefratelli en condiciones muy graves. Uno ha perdido ambas piernas. Cortadas de golpe por el cocodrilo, a la altura de la rodilla. El otro fue llevado a rastras, el cocodrilo le ha arrebatado media cara. Ya había perdido la razón cuando lo encontraron. Después murió de angustia. ¿Te basta?
-En los periódicos no hay nada -insistí. Y tampoco en la TV.
Luca ha hecho una mueca:
-Cóndor, ¿dónde tienes la cabeza? Tienen miedo de dar la noticia. La ciudad entraría en pánico. Pero el problema existe y alguien tendrá que resolverlo.
No tenía intención de pelear, pero empezaba a ponerme nervioso. Entonces dije:
-No lo creo.
-La gente se trae los animales de los viajes al extranjero. En cierto momento se cansa y los bota. ¿Se acuerdan del caso de la iguana? ¿Y el de la boa constrictora? -a cara de Luca estaba roja por la agitación“. De repente fuiste tú quien se trajo al cocodrilo dentro de la maleta. Después, cuando creció demasiado, lo botaste en el inodoro. No serías el primero.
Fue así que comenzó aquella noche de locura. No me detendré a contarles detalles, pero cuando salimos del bar, tomamos el subterráneo y bajamos en el paradero de Abbiategrasso. La idea era demostrar que ellos tenían razón y yo estaba equivocado tomando una foto al cocodrilo. Cuando embocas en el túnel del sinsentido, no hay manera de volver atrás.
Eran pasadas las once y por ahí no había nadie. Entramos al parque saltando las barreras. Gracias a las cervezas que habíamos bebido ”“o mejor, por culpa de eso”“ no sentíamos miedo en absoluto, aunque el lugar tuviese un aspecto espectral. Una pálida luna, saliendo por momentos del velo de nubes que cubría el cielo, creaba inquietantes juegos de luz entre los matorrales. Más allá, algo centelleaba entre la hierba y las plantas, un claror reflejo que danzaba en el aire. Era un estanque.
-Cuidado, podría estar aquí. -susurró Luca-. Movámonos con cautela. Y recuerden que los cocodrilos tienen los ojos fosforescentes. Vengan todos detrás de mí.
El silencio en derredor era interrumpido por el croar de las ranas y por el canto lúgubre de un cuclillo, escondido en el follaje. A lo lejos pasaba una ambulancia con las sirenas a todo volumen: ese sonido molesto parecía anunciar mi desgracia. El escalofrío que me atravesó la espalda en ese momento era el recuerdo del drama futuro.
Grandes sombras, inmensas, profundas, circundaban el estanque reluciente, como un muro de sólida piedra. De allí podía salir el monstruo, si de verdad existía uno. O también de la ribera fangosa a lo largo de la cual estábamos caminando. Avanzábamos con circunspección, manteniéndonos unidos, hundiendo los zapatos en la hierba blanda, respirando el olor fétido de putrefacción que salía del agua. Era como si la muerte nos estuviera envolviendo en su sudario, preparándose para llevarnos. Me parecía sentir en el cuello su aliento frío y pestilente, el repugnante hedor del cadáver en el que quizás me convertiría dentro de poco.
De repente oímos el chapoteo de una ola que nos mojó los pies, vimos algo que brillaba en la superficie. Disparamos al azar una foto o dos fotos en rápida secuencia, luego nos dimos a la fuga a toda velocidad.
Así a ciegas no lográbamos entender en qué dirección íbamos. Nos golpeábamos contra los matorrales, nos tropezábamos, caíamos, nos volvíamos a levantar, continuábamos corriendo, nos obstaculizábamos unos a otros empujándonos continuadamente, en el afán de apresurarnos, caíamos de nuevo, volvíamos a ponernos de pie aún más aterrorizados.
Ninguno se arriesgaba a pedir ayuda, por el temor de revelar nuestra posición. Ninguno osaba mirar atrás, para ver si el monstruo nos seguía. La respiración agitada nos impedía sentir los movimientos de nuestro perseguidor. Ni siquiera sabíamos cuán cerca estaba de nosotros.
Yo estaba peor que los demás, en vista de cómo fueron las cosas. La sangre me corría copiosamente por el rostro y me inundaba los ojos: en una caída me había cortado la ceja con una botella rota. De lo poco que veía primero en esa oscuridad, ahora realmente no veía nada, iba a tientas con las manos por delante, recitaba plegarias a San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. Y mientras tanto ya me parecía sentir los dientes fríos y puntiagudos del cocodrilo que me cortaban de un porrazo las piernas, con un golpe seco, o que me atenazaban la cabeza para llevarme a rastras, haciendo crujir horrendamente mi pobre cráneo.
Sabía que me había quedado rezagado, gritaba para que me esperaran, pero los otros corrían como liebres, en su lugar yo habría hecho lo mismo y no los culpaba. Maldecía el momento en que había aceptado el reto, maldecía el orgullo que me había conducido hasta allí, para morir en el parque de una ciudad extranjera, devorado por un cocodrilo. Todo mi ser se rebelaba contra una muerte tan absurda, tan espantosa. No quería, era demasiado de estúpidos.
A un cierto punto terminé contra una barrera de fierro, la salté y me desplomé como un peso muerto. Creo que perdí el sentido por un momento. Luego el frío y el dolor me despertaron. Y me encontré inmerso en el fango pútrido, dentro de un gran tubo de cemento. Debía ser un desagüe o un pozo.
Estaba entrampado, no tenía escapatoria. Mi única esperanza era que alguno de mis compañeros regresara, a ver qué me había pasado. Pero era una esperanza absurda, me daba cuenta. Quién habría regresado, díganmelo ustedes. Un héroe, quizás. Pero no había héroes en el grupo que yo frecuentaba. Más bien era de esperar que llegara el cocodrilo y que esa terrible agonía terminara pronto.
No sé cuánto tiempo me quedé aguardando. Debía haberme roto algún hueso de abajo, porque no lograba moverme sin que un dolor punzante me atravesara el cuerpo como una descarga eléctrica, sacudiéndome todo. Pero gritar no, no se podía, habría atraído al monstruo hacia mí. Para desahogarme, hundía mis uñas en la casaca, arrancándole pedazos de relleno, con el arrebato de un perro furioso.
-No pierdas la calma -me repetía, resoplando a todo pulmón-. Por algo te llaman Cóndor. No seas gallina.
Sabía muy bien que tratando de quedarme quieto y callado, sería la única forma de que el maldito cocodrilo no me descubriera, pero el frío y el miedo me hacían temblar y rechinar los dientes. No lograba mantenerlos quietos, a pesar de que me agarraba las mandíbulas con las manos. Tac, tac tac”¦ El tubo de cemento en el que había ido a parar amplificaba ese sonido, de castañuelas enloquecidas. En un cierto momento sentí que mordidas feroces me masticaban las piernas, bajo el fango en las que estaban sumergidas. Lancé un grito terrible, luego perdí el sentido de nuevo.
Cuando me desperté, creí que estaba en el Paraíso, por toda esa luz clarísima que me circundaba, las personas vestidas de blanco y las voces que susurraban. Luego entendí que estaba en el hospital.
Aún no logro hablar, y ni siquiera moverme. Pero siento todo. Mis padres que lloran, los médicos que los tranquilizan. También vinieron los amigos que estaban conmigo esa noche. Me han dicho pocas palabras, hasta demasiado gentiles, se ve que estoy realmente maltrecho. De todos modos fueron ellos los que dieron la voz de alarma y los que hicieron que viniera la ambulancia. Eso fue inesperado como sacarse la loteria.
-Perdónanos, Alejandro - susurró Martino, antes de irse- . Hemos sido unos idiotas.
-Superidiotas-agregó Luca, casi llorando.
Hasta ahora nadie ha hablado del cocodrilo. Esto es lo que me mantiene vivo, lo que me da la fuerza para resistir y sanarme. Saber si aquella maldita noche él estaba realmente en el parque del Ticinello, o si era solo su leyenda urbana la que me mordió las piernas. Cuando vuelva a hablar, le pediré a Luca que me traiga las fotos para ver qué hay en ellas.
Agradecimientos:
Gracias a Blanca Liy Sing, por el gran trabajo que se tomó en hacer la corrección de estilo del texto, hasta los más pequeños matices de significado.
Si había llegado con atraso y de tan lejos, de todos modos, no fue por mi culpa. Y tampoco es mi culpa si soy un muchacho que por estos lares gusta a primera vista. Tal vez por ser tan diferente del resto.
Acababa de desembarcar en el aeropuerto de Malpensa, junto con mi madre y mis hermanitas más pequeñas. Mi padre vivía aquí hacía un tiempo, en esta Milán adusta, e incluso se había adaptado, pero este es otro asunto que ahora no tengo ganas de contar. Cuando no sabes si mañana aún estarás vivo, son las prioridades las que cuentan.
Fui arrojado en una ciudad envuelta en la neblina, oscura, triste, dura, que no es un buen comienzo. Me costó un poco hablar el idioma, a los dieciséis años no es como a los seis o siete, que se aprende inmediatamente, pero entender el clima hostil fue fácil desde el primer momento, y no me refiero solamente al frío. Me bastaba leer los gestos y las miradas a mi alrededor, en mi clase. Digo de los chicos, porque con las chicas todo iba muy bien. Y pensar que yo ni siquiera sabía que era tan especial para las mujeres. En Lima era solo uno de tantos, no me flirteaba ninguna.
Conclusión: desde Navidad hasta junio, que es cuando aquí comienzan las vacaciones, había tenido tres enamoradas diferentes, una más bonita que la otra, y había muchas otras que hacían cola y me mandaban SMS. Si esas historias duraban poco era porque mis compañeros de clase se entrometían haciendo que las chicas me dejaran. Que llegara uno de fuera a arruinarles la plaza era una cosa que no podían tolerar. Y yo lo pagaba todos los días. He seguido pagándolo por largo tiempo. Lo pagaré probablemente toda la vida. Si sobrevivo, por supuesto. Veremos qué cosa hacen los doctores que se están tomando un enorme trabajo en torno a mi pobre cuerpo maltrecho.
Para volver al tema: otro en mi lugar se habría rendido en esa clase del diablo. Pero yo no. Apretar los dientes y tirar para adelante es mi especialidad. Incluso cuando me llamaban “Cóndor”, a causa de mi nariz aguileña. Pero eso es lo de menos. Cuando hubo la “Porcina”, que aquí han llamado “Suina”, todos se alejaban de mí por temor a enfermarse (incluso las chicas). Obviamente para ellos México, donde se decía había iniciado el contagio, estaba a dos pasos del Perú, o quizás era la misma cosa. Como confundir las tortillas con la causa y los mariachis con los bailarines de marinera.
Era para reírse. Tú crees que en el extranjero todos son más inteligentes y en cambio te toca descubrir que allí también hay burros de primera categoría. Por ejemplo, ignoran la geografía y confunden Venezuela con Colombia, Bolivia con Ecuador ... Confunden también Bogotá con La Paz, no tienen la menor idea de dónde está Caracas. Creen que Lima se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que en Machu Picchu están las pirámides mayas. Hacen un gran sancochado de toda Sudamérica y después pretenden que tú sepas todo de ellos.
“Déjalos hablar, Alejandro me repetía mi padre”. No te resistas demasiado. Y acepta algunas bromas. Es más, haz la prueba y bromea tú también. Como si estuvieras en tu casa. No me digas que en Lima no lo hacías así.
Lo hacía así, pero era diferente. Conocía las reglas del juego y jugaba con las mismas armas. Aquí era más complicado, el camino era todo de subida. Y quizás la culpa era mía porque estaba demasiado a la defensiva, como decía mi papá. Y también por la dificultad de hablar la lengua italiana, que aún no dominaba como hubiera querido.
Comencé el año escolar siguiente con mejores intenciones. Armado de tolerancia, digamos. También porque sentía necesidad de amigos, no solo de chicas. Creo que los hombres pueden entenderme perfectamente. Y las mujeres también, ya que entre la mejor amiga y el tipo de turno, a menudo escogen a la primera.
Ablandarme un poco y aceptar que Cóndor se convirtiera en mi nombre al pisar la puerta del colegio, hizo que cambiaran las cosas. Al poco tiempo casi me gustaba. Pero de vez en cuando las tensiones existían aún. Y sobre todo en el grupo que me había aceptado -me daba muy buena cuenta de eso- siempre se ponía a prueba mi buena fe. Solamente la mía. Como si siempre tuviera que mostrar a todos un pasaporte de confiabilidad.
Había escogido un grupo equivocado, evidentemente. O mejor, había caído dentro de un grupo equivocado. Para hablar claro, no había tenido opciones para elegir y había tomado lo que me ofrecía el mercado. Unos tarados, mis compañeros, lo pienso ahora que tengo tanto tiempo para pensar. Aquí en esta cama blanca y fría, con tubos y tubitos que me coronan la cabeza como si fuera el Señor de los Milagros. Pero, qué le vamos hacer: los seres humanos son animales gregarios, y yo no era la excepción. Es así que te metes en situaciones en los límites de la realidad, como quizás ustedes ya han intuido.
Una noche que estábamos en una cervecería y ya habíamos bebido bastante, Luca aparece diciendo:
-Un cocodrilo circula por la ciudad. No es mentira. Lo han visto por i Navigli. Una bestia enorme de más de 1.200 kilos, de 15 metros de largo: un monstruo. Tengan cuidado cuando vayan al retrete.
-No existen cocodrilos tan grandes.
-Sí, Cóndor, existen. Donde terminan los desagües o cualquier otro lugar en que hay agua. No solo ellos, también las ratas: las hay por allí más grandes que un gato. Debe ser por las porquerías que se botan por todas partes, residuos industriales, etcétera. De todos modos existen pruebas, los relatos de los que llevan sus perros al parque del Ticinello, por la calle Dudovich. El cocodrilo se ha tragado una buena cantidad de ellos. Y corren las voces de que se ha devorado a un pordiosero que vivía allí. Quedaron sus zapatos y su bastón, sobre la banca donde dormía, y muchas salpicaduras de sangre por todas partes.
Martino, que es el más tranquilo del grupo y no habla casi nunca, nos hace señas para que nos acerquemos más.
-Había escuchado algo yo también. En casa, lo contó mi papá que lo ha sabido por un amigo suyo que es enfermero -susurra-. Dos obreros que trabajaban de noche, en las reparaciones de la estación del metro de Abbiategrasso, han terminado en el hospital Fatebenefratelli en condiciones muy graves. Uno ha perdido ambas piernas. Cortadas de golpe por el cocodrilo, a la altura de la rodilla. El otro fue llevado a rastras, el cocodrilo le ha arrebatado media cara. Ya había perdido la razón cuando lo encontraron. Después murió de angustia. ¿Te basta?
-En los periódicos no hay nada -insistí. Y tampoco en la TV.
Luca ha hecho una mueca:
-Cóndor, ¿dónde tienes la cabeza? Tienen miedo de dar la noticia. La ciudad entraría en pánico. Pero el problema existe y alguien tendrá que resolverlo.
No tenía intención de pelear, pero empezaba a ponerme nervioso. Entonces dije:
-No lo creo.
-La gente se trae los animales de los viajes al extranjero. En cierto momento se cansa y los bota. ¿Se acuerdan del caso de la iguana? ¿Y el de la boa constrictora? -a cara de Luca estaba roja por la agitación“. De repente fuiste tú quien se trajo al cocodrilo dentro de la maleta. Después, cuando creció demasiado, lo botaste en el inodoro. No serías el primero.
Fue así que comenzó aquella noche de locura. No me detendré a contarles detalles, pero cuando salimos del bar, tomamos el subterráneo y bajamos en el paradero de Abbiategrasso. La idea era demostrar que ellos tenían razón y yo estaba equivocado tomando una foto al cocodrilo. Cuando embocas en el túnel del sinsentido, no hay manera de volver atrás.
Eran pasadas las once y por ahí no había nadie. Entramos al parque saltando las barreras. Gracias a las cervezas que habíamos bebido ”“o mejor, por culpa de eso”“ no sentíamos miedo en absoluto, aunque el lugar tuviese un aspecto espectral. Una pálida luna, saliendo por momentos del velo de nubes que cubría el cielo, creaba inquietantes juegos de luz entre los matorrales. Más allá, algo centelleaba entre la hierba y las plantas, un claror reflejo que danzaba en el aire. Era un estanque.
-Cuidado, podría estar aquí. -susurró Luca-. Movámonos con cautela. Y recuerden que los cocodrilos tienen los ojos fosforescentes. Vengan todos detrás de mí.
El silencio en derredor era interrumpido por el croar de las ranas y por el canto lúgubre de un cuclillo, escondido en el follaje. A lo lejos pasaba una ambulancia con las sirenas a todo volumen: ese sonido molesto parecía anunciar mi desgracia. El escalofrío que me atravesó la espalda en ese momento era el recuerdo del drama futuro.
Grandes sombras, inmensas, profundas, circundaban el estanque reluciente, como un muro de sólida piedra. De allí podía salir el monstruo, si de verdad existía uno. O también de la ribera fangosa a lo largo de la cual estábamos caminando. Avanzábamos con circunspección, manteniéndonos unidos, hundiendo los zapatos en la hierba blanda, respirando el olor fétido de putrefacción que salía del agua. Era como si la muerte nos estuviera envolviendo en su sudario, preparándose para llevarnos. Me parecía sentir en el cuello su aliento frío y pestilente, el repugnante hedor del cadáver en el que quizás me convertiría dentro de poco.
De repente oímos el chapoteo de una ola que nos mojó los pies, vimos algo que brillaba en la superficie. Disparamos al azar una foto o dos fotos en rápida secuencia, luego nos dimos a la fuga a toda velocidad.
Así a ciegas no lográbamos entender en qué dirección íbamos. Nos golpeábamos contra los matorrales, nos tropezábamos, caíamos, nos volvíamos a levantar, continuábamos corriendo, nos obstaculizábamos unos a otros empujándonos continuadamente, en el afán de apresurarnos, caíamos de nuevo, volvíamos a ponernos de pie aún más aterrorizados.
Ninguno se arriesgaba a pedir ayuda, por el temor de revelar nuestra posición. Ninguno osaba mirar atrás, para ver si el monstruo nos seguía. La respiración agitada nos impedía sentir los movimientos de nuestro perseguidor. Ni siquiera sabíamos cuán cerca estaba de nosotros.
Yo estaba peor que los demás, en vista de cómo fueron las cosas. La sangre me corría copiosamente por el rostro y me inundaba los ojos: en una caída me había cortado la ceja con una botella rota. De lo poco que veía primero en esa oscuridad, ahora realmente no veía nada, iba a tientas con las manos por delante, recitaba plegarias a San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. Y mientras tanto ya me parecía sentir los dientes fríos y puntiagudos del cocodrilo que me cortaban de un porrazo las piernas, con un golpe seco, o que me atenazaban la cabeza para llevarme a rastras, haciendo crujir horrendamente mi pobre cráneo.
Sabía que me había quedado rezagado, gritaba para que me esperaran, pero los otros corrían como liebres, en su lugar yo habría hecho lo mismo y no los culpaba. Maldecía el momento en que había aceptado el reto, maldecía el orgullo que me había conducido hasta allí, para morir en el parque de una ciudad extranjera, devorado por un cocodrilo. Todo mi ser se rebelaba contra una muerte tan absurda, tan espantosa. No quería, era demasiado de estúpidos.
A un cierto punto terminé contra una barrera de fierro, la salté y me desplomé como un peso muerto. Creo que perdí el sentido por un momento. Luego el frío y el dolor me despertaron. Y me encontré inmerso en el fango pútrido, dentro de un gran tubo de cemento. Debía ser un desagüe o un pozo.
Estaba entrampado, no tenía escapatoria. Mi única esperanza era que alguno de mis compañeros regresara, a ver qué me había pasado. Pero era una esperanza absurda, me daba cuenta. Quién habría regresado, díganmelo ustedes. Un héroe, quizás. Pero no había héroes en el grupo que yo frecuentaba. Más bien era de esperar que llegara el cocodrilo y que esa terrible agonía terminara pronto.
No sé cuánto tiempo me quedé aguardando. Debía haberme roto algún hueso de abajo, porque no lograba moverme sin que un dolor punzante me atravesara el cuerpo como una descarga eléctrica, sacudiéndome todo. Pero gritar no, no se podía, habría atraído al monstruo hacia mí. Para desahogarme, hundía mis uñas en la casaca, arrancándole pedazos de relleno, con el arrebato de un perro furioso.
-No pierdas la calma -me repetía, resoplando a todo pulmón-. Por algo te llaman Cóndor. No seas gallina.
Sabía muy bien que tratando de quedarme quieto y callado, sería la única forma de que el maldito cocodrilo no me descubriera, pero el frío y el miedo me hacían temblar y rechinar los dientes. No lograba mantenerlos quietos, a pesar de que me agarraba las mandíbulas con las manos. Tac, tac tac”¦ El tubo de cemento en el que había ido a parar amplificaba ese sonido, de castañuelas enloquecidas. En un cierto momento sentí que mordidas feroces me masticaban las piernas, bajo el fango en las que estaban sumergidas. Lancé un grito terrible, luego perdí el sentido de nuevo.
Cuando me desperté, creí que estaba en el Paraíso, por toda esa luz clarísima que me circundaba, las personas vestidas de blanco y las voces que susurraban. Luego entendí que estaba en el hospital.
Aún no logro hablar, y ni siquiera moverme. Pero siento todo. Mis padres que lloran, los médicos que los tranquilizan. También vinieron los amigos que estaban conmigo esa noche. Me han dicho pocas palabras, hasta demasiado gentiles, se ve que estoy realmente maltrecho. De todos modos fueron ellos los que dieron la voz de alarma y los que hicieron que viniera la ambulancia. Eso fue inesperado como sacarse la loteria.
-Perdónanos, Alejandro - susurró Martino, antes de irse- . Hemos sido unos idiotas.
-Superidiotas-agregó Luca, casi llorando.
Hasta ahora nadie ha hablado del cocodrilo. Esto es lo que me mantiene vivo, lo que me da la fuerza para resistir y sanarme. Saber si aquella maldita noche él estaba realmente en el parque del Ticinello, o si era solo su leyenda urbana la que me mordió las piernas. Cuando vuelva a hablar, le pediré a Luca que me traiga las fotos para ver qué hay en ellas.
Agradecimientos:
Gracias a Blanca Liy Sing, por el gran trabajo que se tomó en hacer la corrección de estilo del texto, hasta los más pequeños matices de significado.


